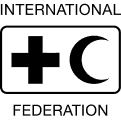Transformamos una antigua base militar en un campus para
Transformamos una antigua base militar en un campus para
Innovación para el cambio social
Innovación para el cambio social
Descubre Ciudad del Saber
arrow_downwardConócenos
Somos una comunidad innovadora
Donde organizaciones académicas, científicas, humanitarias y empresariales conectan para impulsar el cambio social a través de la transferencia del conocimiento, la innovación y la colaboración entre todos los sectores.


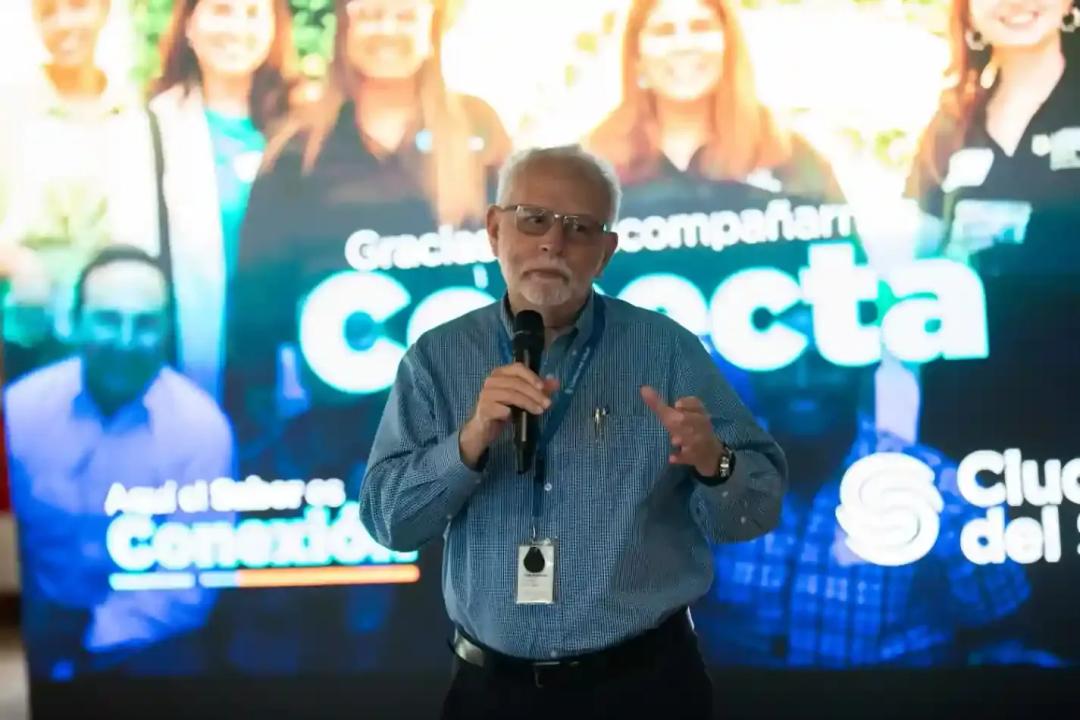

Impacto
25 años generando impacto en Panamá y la región
81
Empresas de alta tecnología
39
Organizaciones internacionales y ONG
150
Programas académicos
18
Agencias y programas de las Naciones Unidas
+150
Empresas incubadas desde el Centro de Innovación
70M
Invertidos en investigación, Diseño e Innovación (I+D+i)


Ven al campus
Esta transformación se vive en un campus abierto
+200
Edificios
+21
Hectáreas de reserva verde
+20
Hectáreas de parque deportivo
Descubre todo lo que Ciudad del Saber tiene para ti

Ciudad del Saber
una comunidad innovadora para el cambio social
Ciudad del Saber está a solo unos minutos del centro de la Ciudad de Panamá y estratégicamente ubicada frente al Canal de Panamá.
¡Visítanos!
Ubicación:
Fundación Ciudad del Saber, Edificio 104, Calle Luis Bonilla, Ciudad del Saber, Clayton, Panamá.
Contacto: comunicaciones@cdspanama.org.